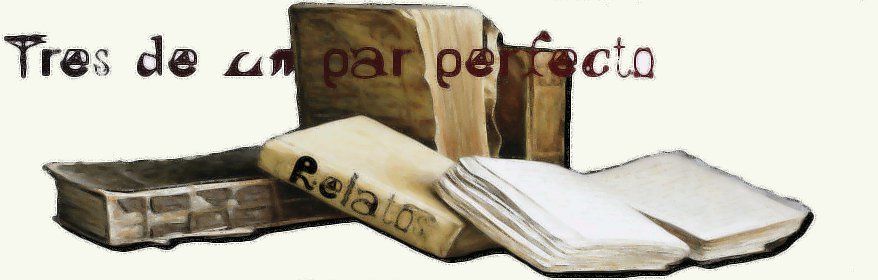Frida tenía un rostro sujeto a interpretaciones, no podías decir -así como así- que fuese fea o que poseyera una belleza rara. No, cada vez que la encontrabas, tenías que detenerte para analizarlo, acercarte y alejarte, mirarle todos los detalles como si se tratara de un cuadro de algún simbolista mexicano, debías tomarte tu tiempo para descifrarlo y finalmente decir si te gustaba o no: en definitiva, su rostro era una obra de arte.
lunes, 24 de septiembre de 2012
Frida
Frida tenía un rostro sujeto a interpretaciones, no podías decir -así como así- que fuese fea o que poseyera una belleza rara. No, cada vez que la encontrabas, tenías que detenerte para analizarlo, acercarte y alejarte, mirarle todos los detalles como si se tratara de un cuadro de algún simbolista mexicano, debías tomarte tu tiempo para descifrarlo y finalmente decir si te gustaba o no: en definitiva, su rostro era una obra de arte.
sábado, 15 de septiembre de 2012
Concilio
Era una reunión sumamente
importante, en la que estaba previsto que no quedara ni un hueco de silencio,
pero nadie habló ni una sola palabra. Una veintena de altos hombres trajeados
permanecieron recostados en sus asientos, clavando los unos en los otros las
miradas fijas y secas. Varias moscas lo llenaron todo con su zumbido y pasearon
a placer por las arrugadas calvas y los respetables mostachos sin ser
molestadas, y sin que realmente se pudiera decir que estaban molestando, aunque
se trataba de una reunión importantísima de la que dependían muchos destinos,
mucho dinero, muchos egos. Mucho más dinero. Pero no se habló de nada de eso,
quedó como un péndulo colgante entre todos aquellos hombres excelentes. Ninguno
de ellos dijo nada, principalmente porque hacía horas que los había matado un
escape de gas.
sábado, 1 de septiembre de 2012
El patio huele mal
A partir de las diez de la noche era más bajito de lo que ya era por el día. Era raro, sí, pero la varianza de su talla entre el día y la noche era algo de lo que no sólo me percaté yo, sino que era algo que se comentaba de manera usual entre los nuevos. Cierto es que al cabo del tiempo uno se acostumbraba y dejaba de prestarle atención, pero al principio chocaba, por eso cada nuevo inquilino del número zeta de la calle seis le miraba con asombro e incluso con miedo cuando se daba cuenta de tamaña rareza.
El día que llegó la señorita Lilíce a ocupar bajo una renta ridícula (y esto lo sé, no lo intuyo) el piso segundo A, que era interior y extremadamente oscuro, propiedad de la Señora Alina, empezaron los apagones. Sobre las diez de la noche de su primer día se fue la luz en todo el edificio. Volvió al cabo de una hora, una hora demasiado oscura para mi gusto, y es que ocupo un piso igual de interior y de extremadamente oscuro que el de la señorita Lilíce.
El hombre bajito se llamaba Ron, y aunque se pronunciaba de la misma forma, el decía que se pronunciaba Roin. Supongo que le parecía que tenía nombre de perro y por eso lo de añadirle una i, aunque a mi me seguía sonando a nombre de perro. De vez en cuando, o mejor dicho a menudo, los niños de la comunidad le dejaban en el felpudo galletas de perro, cosa que Roin se tomaba con más humor del que me lo habría tomado yo, y si justo les pillaba dejando las galletas lo que hacía era ladrar hasta que los chiquillos huían "asustados" y riéndose. Él también se reía, cogía las galletas y cerraba la puerta.
Las galletas se las daba a Tobi, un caniche negro de pelo brillante y mirada simpática. Su amigo, su gran amigo. Nunca se sintió su dueño y ahora yo tampoco lo hago. Trato a veces de alegrarle, pero su mirada continúa tan triste como el día que Roin, su amigo, su gran amigo, murió.
Como digo, desde el día que llegó Lilíce la luz se iba siempre a las diez y volvía a las once. Y justo a las diez y media era cuando llegaba Roin de pasear con Tobi, así que subían por las escaleras en tinieblas y supongo, porque nunca lo vi, que a tientas. Al principio no prestaba atención a los ruidos del piso de arriba, pero al cabo de los días relacioné el sonido de la puerta del portal al cerrarse con unos rápidos pasos en el piso superior. Era Lilíce, que imagino que corría hacia la puerta para asomarse por la mirilla aunque no viese nada, porque los pasos se dirigían inequívocamente hacia la puerta.
Pasaron unos meses con la misma rutina, tan solo los domingos, como señal divina, Lilíce se iba y la luz no se iba ni volvía ni a las diez ni a ninguna otra hora. Así que era bastante evidente que ella era la culpable de los cortes en el suministro eléctrico. De eso y de la muerte de Roin.
Con el tiempo Roin y Tobi, no necesitaban palpar las paredes ni reconocer el terreno para subir hasta el tercer piso. En el descansillo de la entreplanta segunda, entre el segundo y el tercero, había una trampilla que de manera oblicua comunicaba el suelo del descansillo con uno de los patios interiores. Nunca quise conocer el objeto de tal agujero, que sólo tenía que sobrepasar cuando me dirigía al trastero que ocupaba la bohardilla. Además, la trampilla metálica se hallaba cerrada por un candado del que nunca supimos si alguien tenía la llave.
A las diez y treinta y tres de una noche nos sobresaltaron los ladridos de Tobi. Todos, a excepción de la señorita Lilíce, salimos a la escalera con linternas y tratamos de calmar al perro. Tobi no dejaba de ladrar y de girar sobre la trampilla, pero ninguno de nosotros prestó atención a la indicación; la policía tampoco lo hizo y estuvo buscando a Roin durante semanas sin encontrar ningún indicio de su paradero. Desde ese día nunca más volvió a irse la luz en la escalera.
He de decir que no hay ventanas a ese patio, ni puerta de acceso, es como la mala coincidencia de tres bloques de pisos que dejaron dos metros cuadrados sin construir. El único acceso es por esa estúpida trampilla. Tobi se vino a vivir conmigo, y cada día al ir y al volver ladraba y gemía, pero yo nunca le dejaba pasar del primero, porque era aquí donde ahora vivía.
Empezó a oler mal al mes y medio. Nadie sabía de dónde procedía el olor, pero cuando se hizo tan evidente todos supusimos que venía del hueco de la trampilla. Y efectivamente así era. Cuando los bomberos abrieron la trampilla con un corta metales, descubrieron el cadáver en descomposición de Roin. La investigación policial y sus hallazgos son tan extraños como esta historia, y pese a cerrar el caso sin resolver, todos sabíamos que Lilíce era la asesina.
Cuando el juez ordenó el levantamiento del cadáver, la funeraria vino a recoger el cuerpo de Roin, para lo cuál nos pidieron la altura aproximada del pobre Roin. Haciendo cálculos entre la altura de unos y otros decidimos que debía medir, por el día, un metro y sesenta centímetros. Cuando aparecieron con la caja los del tanatorio, nos preguntaron a los que permanecíamos en la escalera si estábamos de broma, pues aquél hombre debía medir cerca de un metro y ochenta centímetros, más alto que cualquiera de nosotros. Era Roin, era su cara, su pelo, su ropa y su sonrisa marcada hasta después de muerto, pero no era su altura. Así que se fueron y volvieron con un ataúd más grande. Y en él, se lo llevaron.
El día que llegó la señorita Lilíce a ocupar bajo una renta ridícula (y esto lo sé, no lo intuyo) el piso segundo A, que era interior y extremadamente oscuro, propiedad de la Señora Alina, empezaron los apagones. Sobre las diez de la noche de su primer día se fue la luz en todo el edificio. Volvió al cabo de una hora, una hora demasiado oscura para mi gusto, y es que ocupo un piso igual de interior y de extremadamente oscuro que el de la señorita Lilíce.
El hombre bajito se llamaba Ron, y aunque se pronunciaba de la misma forma, el decía que se pronunciaba Roin. Supongo que le parecía que tenía nombre de perro y por eso lo de añadirle una i, aunque a mi me seguía sonando a nombre de perro. De vez en cuando, o mejor dicho a menudo, los niños de la comunidad le dejaban en el felpudo galletas de perro, cosa que Roin se tomaba con más humor del que me lo habría tomado yo, y si justo les pillaba dejando las galletas lo que hacía era ladrar hasta que los chiquillos huían "asustados" y riéndose. Él también se reía, cogía las galletas y cerraba la puerta.
Las galletas se las daba a Tobi, un caniche negro de pelo brillante y mirada simpática. Su amigo, su gran amigo. Nunca se sintió su dueño y ahora yo tampoco lo hago. Trato a veces de alegrarle, pero su mirada continúa tan triste como el día que Roin, su amigo, su gran amigo, murió.
Como digo, desde el día que llegó Lilíce la luz se iba siempre a las diez y volvía a las once. Y justo a las diez y media era cuando llegaba Roin de pasear con Tobi, así que subían por las escaleras en tinieblas y supongo, porque nunca lo vi, que a tientas. Al principio no prestaba atención a los ruidos del piso de arriba, pero al cabo de los días relacioné el sonido de la puerta del portal al cerrarse con unos rápidos pasos en el piso superior. Era Lilíce, que imagino que corría hacia la puerta para asomarse por la mirilla aunque no viese nada, porque los pasos se dirigían inequívocamente hacia la puerta.
Pasaron unos meses con la misma rutina, tan solo los domingos, como señal divina, Lilíce se iba y la luz no se iba ni volvía ni a las diez ni a ninguna otra hora. Así que era bastante evidente que ella era la culpable de los cortes en el suministro eléctrico. De eso y de la muerte de Roin.
Con el tiempo Roin y Tobi, no necesitaban palpar las paredes ni reconocer el terreno para subir hasta el tercer piso. En el descansillo de la entreplanta segunda, entre el segundo y el tercero, había una trampilla que de manera oblicua comunicaba el suelo del descansillo con uno de los patios interiores. Nunca quise conocer el objeto de tal agujero, que sólo tenía que sobrepasar cuando me dirigía al trastero que ocupaba la bohardilla. Además, la trampilla metálica se hallaba cerrada por un candado del que nunca supimos si alguien tenía la llave.
A las diez y treinta y tres de una noche nos sobresaltaron los ladridos de Tobi. Todos, a excepción de la señorita Lilíce, salimos a la escalera con linternas y tratamos de calmar al perro. Tobi no dejaba de ladrar y de girar sobre la trampilla, pero ninguno de nosotros prestó atención a la indicación; la policía tampoco lo hizo y estuvo buscando a Roin durante semanas sin encontrar ningún indicio de su paradero. Desde ese día nunca más volvió a irse la luz en la escalera.
He de decir que no hay ventanas a ese patio, ni puerta de acceso, es como la mala coincidencia de tres bloques de pisos que dejaron dos metros cuadrados sin construir. El único acceso es por esa estúpida trampilla. Tobi se vino a vivir conmigo, y cada día al ir y al volver ladraba y gemía, pero yo nunca le dejaba pasar del primero, porque era aquí donde ahora vivía.
Empezó a oler mal al mes y medio. Nadie sabía de dónde procedía el olor, pero cuando se hizo tan evidente todos supusimos que venía del hueco de la trampilla. Y efectivamente así era. Cuando los bomberos abrieron la trampilla con un corta metales, descubrieron el cadáver en descomposición de Roin. La investigación policial y sus hallazgos son tan extraños como esta historia, y pese a cerrar el caso sin resolver, todos sabíamos que Lilíce era la asesina.
Cuando el juez ordenó el levantamiento del cadáver, la funeraria vino a recoger el cuerpo de Roin, para lo cuál nos pidieron la altura aproximada del pobre Roin. Haciendo cálculos entre la altura de unos y otros decidimos que debía medir, por el día, un metro y sesenta centímetros. Cuando aparecieron con la caja los del tanatorio, nos preguntaron a los que permanecíamos en la escalera si estábamos de broma, pues aquél hombre debía medir cerca de un metro y ochenta centímetros, más alto que cualquiera de nosotros. Era Roin, era su cara, su pelo, su ropa y su sonrisa marcada hasta después de muerto, pero no era su altura. Así que se fueron y volvieron con un ataúd más grande. Y en él, se lo llevaron.
viernes, 6 de julio de 2012
La guerra de las moscas
Con intrépida creatividad, los
cronistas supervivientes la llamaron “La
guerra de las moscas”. Establecer con algo parecido a la precisión la fecha
de su inicio es una tarea hercúlea, es hacer de Sísifo en la Historia; los
invasores, si es que se les puede llamar así, dejaron poco para trabajar a los
pocos curiosos que quisieron hacerse cargo. Es por ello que, en su lugar del cuándo, los cronistas de hoy prefieren
centrarse en el qué, mucho más a
salvo en la tradición oral.
Ese qué aún
susurra miedo entre los hombres. Parece ser que en un momento poco determinado
de nuestra Historia reciente los insectos se alzaron contra nuestra especie de
forma inesperada, repentina y violenta. Nos ha llegado parte de la extrañeza y
la duda de nuestros antepasados cuando vieron llegar, contadas por miles de
millones, legiones de coleópteros sobre el horizonte de lo que solía ser Nueva York. Las abejas pasaron “a
aguijón” a buena parte de Europa, que hoy nos está prohibida. Otros testimonios
hablan de cómo un lugar llamado Texas
fue engullido por hormigas. De ese lugar, en visitas muy posteriores, solo se
han encontrado acantilados y quebradas. Se dedujo que algo de cierto debía de
haber en todo aquello.
Los invasores dejaron poco, muy poco para nadie. Porque,
dicen, eran imparables; y aunque los viejos cuentan que en los tiempos de antes
de la guerra existían cosas llamadas “insecticidas” o “matamoscas”, de poco
sirvieron para detener a los atacantes. Es posible que, en los contraataques
que se sucedieron, fueran exterminados millones de ellos, pero, como ejército,
era casi infinito. Oleada tras oleada en todas las gamas de colores se
abalanzaron sobre la Humanidad hasta que la devolvieron a sus orígenes y la
obligaron a huir, a recluirse, a pasar hambre, frío y miedo, a no volver jamás
a lo que antes, quizá con algo de soberbia y posesión, llamaba su hogar.
domingo, 1 de julio de 2012
El beso
Enloquecido por tan bellos labios, el muchacho se zambullía en la boca de su novia, la recorría -una y otra vez- por los diferentes recovecos. Ella se contorsionaba y gemía, pero no tenía el valor para decirle que estaba con aftas.
sábado, 23 de junio de 2012
Ácido
Añoro el insípido sabor del agua. Mis papilas gustativas son, desde hace algunos años, mi mayor enemigo. Cada día trato de encontrar una solución a este desagradable sabor que acompaña a todo lo que pasa por mi paladar. El equipo médico del hospital general no encuentra ninguna patología en mi aparato gustativo. Puedo beber ron, colutorio o aceite de ricino y no logro diferenciar uno del otro. Ni los besos me saben a besos y empiezo a cogerles asco. Todo, absolutamente todo, me sabe ácido. Sólo cuando cubro mi cara con las manos y lloro, puedo percibir el sabor salado de mis lágrimas, esas que ya no saldrán por sus ojos, porque más abajo de las lápidas, los ojos se los comen los gusanos.
lunes, 18 de junio de 2012
Siempre
Llegará el día en el que
ejércitos enteros cargarán desnudos por unas praderas llenas de ceniza. Los
tiradores teñirán de rojo sobre negro los campos que ya nadie va a querer. Porque,
aunque se arrasen los tulipanes, siempre quedarán balas.
Siempre.
Posiblemente muchos se
encuentren en esta última vorágine. Seguramente nadie se reconozca. Y los tiradores hablarán de altas
cifras de participación, aunque siempre bailarán los números.
Siempre.
jueves, 31 de mayo de 2012
Esteta
Después de tanto buscar, por fin había encontrado la
mujer que sus afanes estéticos habían prefigurado: no tenía celulitis ni michelines
en la cintura, su voz sonaba profunda y aterciopelada, su mirada era penetrante y
sincera. Sólo un detalle le incomodaba: ambos usaban la misma marca de crema de afeitar.
miércoles, 16 de mayo de 2012
Cuando decidan ahorcarnos
He pensado en invadir Rusia o
en redactar un tratado químico. Sí; muchas veces he tratado de imaginar cuántas
veces escupirían a los nombres tallados en los maderos que colgarían sobre
nuestros cuellos ahorcados, y cuánto y con qué intensidad maldecirían nuestros
nombres como mantra. La realidad, a la que a punto estuvimos de entregarle
todo, tal vez nos vino grande, así que siempre podremos conformarnos con el
plástico que la cubre. Quizá lo escuchemos crujir y por eso toquen las
campanas. Quizá por eso nos acaben ahorcando.
A veces me ha llegado la
tentación, como una inspiración malsana, de apedrear un blindado israelí.
Otras, de limpiar Oriente Medio y extender la Europa a su costa. Y entonces,
quien sabe, quizá nos ahorquen también por eso.
Por civilizados.
viernes, 4 de mayo de 2012
Barniz
Cada noche un escalofrío me recorre como la uña del diablo y me postra en el suelo boca abajo. Entonces percibo el olor amargo y penetrante del barniz hasta que me lloran los ojos.
El pasillo está lleno de dragones exhalando fuego por sus bocas llenas de cuchillos; en los descansos expulsan el humo por sus fosas nasales como tubos de escape de un camión Pegaso que se olvidó hace veinte años de cambiar el aceite. Espolearía sus lomos con furia provocando unas llamas más intensas; las dirigiría contra todo, contra todos, esperando que se derritieran como si fueran de cera.
Una vela a punto de consumirse se abre paso entre las bestias. La porta mi madre en su temblorosa mano. Y es la única persona que calma mis instintos. Se difuminan los dragones pasando a un segundo plano y comienzan las arcadas, y las babas, y los mocos que inundan mi garganta disminuyendo la entrada y salida de aire. Ya no lloro por el barniz, lloro por la impotencia.
Y cuando acaban las sacudidas despego mi cara de la tarima, por la que discurren sangre y saliva, sudor y lágrimas. Me acoge en su seno la noche y me transporta hasta el más plácido de los sueños. Sueño con el barniz que se secó hace diez años y con la muerte que exprimió mi alma como a mi media naranja, porque un abril de hace diez años morí por primera vez, y desde entonces ni ceso ni quiero cesar de morir.
miércoles, 18 de abril de 2012
Percepción
“[…]
Desde
el punto de vista de un cactus en Tel
Aviv es posible que ni siquiera hubiera existido la última guerra nuclear. Es
un punto de vista al menos aceptable: un cactus no tendría ninguna posibilidad
real de conocer, como entidad, al Estado de Israel, ni a sus enemigos iraníes,
porque de todos modos no eran sus enemigos. Nunca podría haber concebido
Panasia, el colapso ruso, ni la nueva histeria a la europea.
Quizá pudiera notar la
radiación, aunque solo fuera como una nueva y desagradable condición ambiental.
Eso, a fin de cuentas, solía ser
ciencia. Pero, sensorialmente, el silbido de los balísticos intercontinentales rasgando
el cielo está a otro nivel, requiere algo más de percepción. Las explosiones serían
poco más que aire, agitación y calor. La sangre sobre la tierra tal vez pudiera
nutrir, en algún magnífico caso de adaptación. Un cactus en Tel Aviv,
fundamentalmente, no hubiera podido entender los gritos de un país que se
desgarra, y no solo por el agresivo ruido de las ametralladoras.
Si, y solo si, llegara a caer
sobre él la prometida lluvia ácida, quedaría como testigo de algún tipo
desastre medioambiental. Nunca, jamás, una guerra atómica que no ha tenido la
capacidad de entender. Tal vez, recorrido por las cucarachas que sobrevivieron
al sionismo, el cactus pudo haber extrañado el Sol. Pero, si aún vive alzado y
no lo han enterrado el polvo, la ceniza y el azufre, es improbable que sepa que
se lo arrancaron el miedo y la locura”.
martes, 10 de abril de 2012
Acatarsia
Enrique VIII de Inglaterra se lavó por primera vez las piernas a los
siete años. Tendría un poco más de 18 cuando se lavó el torso. La cabeza no se
la higienizó jamás. El primer baño completo se lo dieron el 30 de enero de
1547, estaba muerto hacía dos días. No debería sorprendernos que esta historia
huela tan mal, ya desde el título.
lunes, 20 de febrero de 2012
Infierno III
Publicó su entrada a las 20.32, sabía que en cuestión de minutos superaría los 35 comentarios, pero no, luego de una hora no había ni siquiera un austero “eres un genio” en el pequeño Cuadro de Ego. Creyó que algo debería estar funcionado mal, así que dejó un mensaje en aquel espacio amigo, el de X, que siempre le dice cosas agradables. “Eres un genio, X”, le escribió y sí, sus palabras habían quedado registradas, el sistema andaba bien. Pero a su blog no entraba ni entró después un alma.
Esa semana pateó a su perro y faltó al trabajo y perdió 3 kilos y no usó pasta dentífrica y deseó no haber nacido para ver -así- su orgullo con el silencio injuriado.
martes, 24 de enero de 2012
INGENS BLATA
No daba crédito a lo que estaba presenciando. De una manera casi grotesca por la naturalidad, anotaba en su libreta el peso del blatodeo. Dos kilos y setecientos doce gramos. El exoesqueleto era de un negro pupilar y al tacto, pese a los guantes de látex, frío. El pronoto se extendía sobre el tórax, en el que lucía una cruz blanca que terminaba bajo sus alas. Precisamente por la presencia de alas, dedujo que se trataba de un ejemplar macho. Todo habría quedado en algo meramente excepcional, si junto al moribundo insecto no se hubieran encontrado cientos de ninfas albinas que correteaban al incidir sobre ellas el haz de luz de la linterna; eso indicaba que al menos había una hembra.
- Salvo que fuera el macho el que portaba la ooteca. – dijo el profesor Kasch.
El padre Blaz se giró sobresaltado, pues no había oído entrar al profesor. Antes de saludar se preguntó cómo había sabido lo que pensaba, pues en la nota no detallaba sus dudas.
- Biológicamente y a pesar de su tamaño, sigue siendo una cucaracha. Son las hembras las que portan las ootecas bajo su abdomen, profesor. Lo más extraño es el estigma de su tórax, pues estos insectos carecen de marcas identificativas que los expongan a sus depredadores en la oscuridad. Buenos días.
Ambos, sobre la mesa de ensayo identifican todas las partes. Son, pese a su gran escala, las mismas que en una blaberus craniifer. Tras la incisión abdominal, desprenden el caparazón; tanto el padre como el profesor retroceden sendos pasos.
- ¡Dios mío! – grita Blaz, mientras se santigua.
Un enorme corazón palpita en el interior del extraño ser. Se parece a un corazón humano, pero negro como el exoesqueleto, que ahora reposa a los lados de la cavidad torácica del insecto. Un olor nauseabundo inunda el laboratorio y en cuestión de minutos los límites de la habitación son ocupados por aquellas ninfas albinas que han mudado su color al mismo negro del padre. El corazón del falso blatodeo se cubre con lo que parecen huesos, carne y piel y en pocos minutos se produce la metamorfosis. De esa coraza negra como el carbón emerge una criatura de aspecto humano, pero desnutrido y pálido. De sus escápulas prenden un par de alas membranosas y casi trasparentes, como evaginaciones en un insecto alado. En el pecho de aquel animal luce la misma cruz invertida que portaba en su crisálida y en lugar de manos exhibe unas afiladas garras. No hay tiempo de rosarios ni de preguntas, y entre signos de cruz, sangran dos cuerpos.
Sólo queda la esperanza de que así como hay ángeles negros, también los haya blancos.
- Salvo que fuera el macho el que portaba la ooteca. – dijo el profesor Kasch.
El padre Blaz se giró sobresaltado, pues no había oído entrar al profesor. Antes de saludar se preguntó cómo había sabido lo que pensaba, pues en la nota no detallaba sus dudas.
- Biológicamente y a pesar de su tamaño, sigue siendo una cucaracha. Son las hembras las que portan las ootecas bajo su abdomen, profesor. Lo más extraño es el estigma de su tórax, pues estos insectos carecen de marcas identificativas que los expongan a sus depredadores en la oscuridad. Buenos días.
Ambos, sobre la mesa de ensayo identifican todas las partes. Son, pese a su gran escala, las mismas que en una blaberus craniifer. Tras la incisión abdominal, desprenden el caparazón; tanto el padre como el profesor retroceden sendos pasos.
- ¡Dios mío! – grita Blaz, mientras se santigua.
Un enorme corazón palpita en el interior del extraño ser. Se parece a un corazón humano, pero negro como el exoesqueleto, que ahora reposa a los lados de la cavidad torácica del insecto. Un olor nauseabundo inunda el laboratorio y en cuestión de minutos los límites de la habitación son ocupados por aquellas ninfas albinas que han mudado su color al mismo negro del padre. El corazón del falso blatodeo se cubre con lo que parecen huesos, carne y piel y en pocos minutos se produce la metamorfosis. De esa coraza negra como el carbón emerge una criatura de aspecto humano, pero desnutrido y pálido. De sus escápulas prenden un par de alas membranosas y casi trasparentes, como evaginaciones en un insecto alado. En el pecho de aquel animal luce la misma cruz invertida que portaba en su crisálida y en lugar de manos exhibe unas afiladas garras. No hay tiempo de rosarios ni de preguntas, y entre signos de cruz, sangran dos cuerpos.
Sólo queda la esperanza de que así como hay ángeles negros, también los haya blancos.
viernes, 20 de enero de 2012
El Rey de los Judíos
- Atención, un segundo. Un
segundo. Va a hablar el Rey de los Judíos.
Le llamaban así nadie sabía muy
bien ni tampoco preguntaba por qué. Igual era porque en mitad de la penumbra de
los días y la ceguera de las noches, la radiación y las tormentas eléctricas
nadie se distinguía muy bien de nadie y, cuando le encontraron, pasando como
pasaban por cualquier televisor que aún funcionara algún maratón de cine devoto
por ser primavera ibérica, les pareció el ídem redivivo y decidieron quedárselo
tal cual.
- Venid, venid. Que va a
hablar.
Al pregón escueto se sumó desde
los cascados y polvorientos altavoces que se tenían en pie la alarma de
bombardeo inminente, y aquello también sirvió, como solía servir, a los
parroquianos para ir a la oración y al culto. De entre los cascotes y los
rotos, de entre los balcones hundidos y las ventanas clavadas al suelo salió la
turba a veces arrastrándose y a veces gateando porque la verdad es que los
pulmones ya estaban tan rotos como las fachadas. Alguno hacía gárgaras como si se
tratara de una ametralladora más, una sin nido ni enemigo. Las cucarachas
huyeron a trancos intentando bajar de su nuevo puesto en la cúspide de la
pirámide alimenticia.
El Rey de los Judíos apareció
de entre la (todavía más) profunda oscuridad del viejo portal de una cadena de
televisión que ya solo existía en rótulos y que anunciaba a sus puertas
exclusivas de viudas de toreros y bebés-reality. Le habían peinado, quitado los
trozos de metralla y pólvora de la barba, pintado los ojos, los labios, los dientes
y una diana azul en la barriga afeitada. Hizo una cruz con los brazos y a su espalda
un triste foco le proyectó más allá de su sombra.
Fue a abrir la boca para hablar
y soltar la retahíla, y de entre los dientes morados pareció surgir el rugido inconfundible
de la aviación, pero no fue él. Una marea de crujidos y cuellos secos se
manifestó cuando los feligreses alzaron sus cabezas hacia el cielo negro, donde
una marabunta de bombarderos stealth chinos
batía las alas como cuervos.
lunes, 16 de enero de 2012
Elogio de la Estupidez
Era un hombre estúpido, tan estúpido como no había otro, y la estupidez era en él un rasgo distintivo, ese algo que lo convertía en único y diferente a todos. La estupidez, como alguien bien dijo, no era en él una imperfección, sino una cualidad exacerbada que lo volvía perfecto: perfectamente estúpido.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)